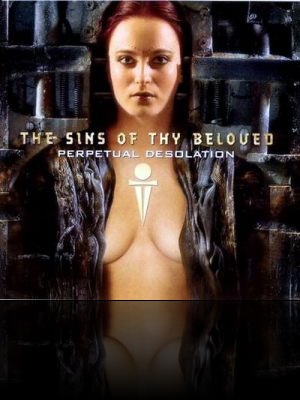Cómo desapareció el miedo de la galería alargada
(Edward Frederic Benson 1867-1940)
Church-Peveril es una casa tan acosada y frecuentada por espectros, tanto
visibles como audibles, que ningún miembro de la familia que vive bajo su acre y
medio de tejados de color verde cobrizo se toma mínimamente en serio los
fenómenos psíquicos. Para los Peveril la aparición de un fantasma es un hecho que
apenas tiene mayor significado que la del correo para aquellos que viven en casas
más ordinarias. Es decir, llega prácticamente todos los días, llama (o provoca algún
otro ruido), se le ve subir por la calzada (o por cualquier otro lugar). Yo mismo,
encontrándome allí, he visto a la actual señora Peveril, que es bastante corta de vista,
escudriñar en la oscuridad mientras tomábamos el café en la terraza, después de la
cena, y decirle a su hija:
—Querida, ¿no es la Dama Azul la que acaba de meterse entre los arbustos?
Espero que no asuste a Fio. Silba a Fio para que venga, querida.
(Debe saberse que Fio es el más joven y hermoso de los numerosos perros
tejoneras que allí viven).
Blanche Peveril lanzó un silbido rápido y masticó entre sus blanquísimos
dientes el azúcar que no se había disuelto y se encontraba en el fondo de su taza de
café.
—Bueno, querida, Fio no es tan tonta corno para preocuparnos —dijo—. ¡La
pobre tía Bárbara azul es tan aburrida! Siempre que me la encuentro parece como si
quisiera hablarme, pero cuando le pregunto: «¿Qué sucede, tía Bárbara?», no
responde nunca, sólo señala hacia algún lugar de la casa, en un movimiento vago.
Creo que quiere confesar algo que sucedió hace unos doscientos años, pero que ha
olvidado de qué se trata.
En ese momento Fio dio dos o tres ladridos breves y complacidos, salió de entre
los arbustos moviendo la cola y empezó a corretear alrededor de lo que a mí me
parecía un trozo de prado absolutamente vacío.
—¡Mira! Fio ha hecho amistad con ella —comentó la señora Peveril—. Me
preguntó por qué se vestirá con ese estúpido tono azul.
De lo anterior puede deducirse que incluso con respecto a los fenómenos
psíquicos hay cierta verdad en el proverbio que habla de la familiaridad. Pero no es
exacto que los Peveril traten a sus fantasmas con desprecio, pues la mayor parte de
los miembros de esa deliciosa familia jamás ha despreciado a nadie salvo a aquellas
personas que reconocen no interesarse por la caza, el tiro, el golf o el patinaje. Y dado
que todos sus fantasmas pertenecen a la familia, parece razonable suponer que todos
ellos, incluso la pobre Dama Azul, destacaron alguna vez en los deportes de campo.
Por tanto, y hasta ahora, no han albergado sentimientos de desprecio o falta de
amabilidad, sino sólo de piedad. Por ejemplo, le tienen mucho cariño a un Peveril
que se rompió el cuello en un vano intento de subir la escalera principal montado en
una yegua de pura sangre después de algún acto monstruoso y violento que se había
producido en el jardín de atrás, y Blanche baja las escaleras por la mañana con una
mirada inusualmente brillante cuando puede anunciar que el amo Anthony «armó
mucho alboroto» anoche. Dejando a un lado el hecho de que el amo Anthony hubiera
sido un rufián tan vil, también fue un tipo tremendo en el campo, y a los Peveril les
gustan estos signos de la continuidad de su soberbia vitalidad. De hecho, cuando uno
permanecía en Church-Peveril se suponía que era un cumplido que se le asignara un
dormitorio frecuentado por miembros difuntos de la familia. Eso significa que a uno
le consideran digno de ver al augusto y villanesco difunto, y que se encontrará en
alguna cámara abovedada o cubierta de tapices, sin el beneficio de la luz eléctrica, y
le contarán que la tatarabuela Bridget se dedica ocasionalmente a ciertos e imprecisos
asuntos junto a la chimenea, pero que es mejor no hablarle, y que uno oirá
«tremendamente bien» al amo Anthony si éste utiliza la escalera principal en algún
momento anterior al amanecer. Después te abandonan para el reposo nocturno y,
tras haberte desvestido entre temblores, empiezas a apagar, desganadamente, las
velas. En esas grandes estancias hay corrientes, por lo que los solemnes tapices se
mueven, rugen y amainan, y las llamas de la chimenea bailan adoptando las formas
de cazadores, guerreros, y recuerdan severas persecuciones. Entonces te metes en la
cama, una cama tan enorme que sientes como si se extendiera ante ti el desierto del
Sahara, y, lo mismo que los marineros que zarparon con San Pablo, rezas para que
llegue el día. En todo momento te das cuenta de que Freddy, Harry, Blanche y
posiblemente hasta la señora Peveril son totalmente capaces de disfrazarse y
provocar inquietantes ruidos fuera de tu puerta, para que cuando la abras te
encuentres frente a un horror que ni siquiera puedes sospechar. Por mi parte, me
aferré a la afirmación de que tengo una desconocida enfermedad en las válvulas
cardíacas, y así pude dormir sin ser molestado en el ala nueva de la casa, en la que
nunca penetran tía Bárbara, la tatarabuela Bridget o el amo Anthony. He olvidado los
detalles de la tatarabuela Bridget, pero parece ser que le cortó la garganta a un
pariente distante antes de haber sido destripada ella misma con el hacha que se
utilizó en Agincourt. Antes de eso había llevado una vida muy apasionada y repleta
de incidentes sorprendentes.
Pero hay en Church-Peveril un fantasma del que la familia nunca se ríe, y por el
que no sienten ningún interés amigable o divertido, y del que sólo hablan lo
necesario para la seguridad de sus invitados. Sería más adecuado describirlo como
dos fantasmas, pues la «aparición» en cuestión es la de dos niños muy jóvenes,
gemelos. Sin razón alguna, la familia se los toma muy en serio. La historia de éstos,
tal como me la contó la señora Peveril, es la siguiente:
En el año de 1602, el que fue el último de la Reina Isabel, recibía en la Corte
grandes favores un tal Dick Peveril. Era hermano del amo Joseph Peveril, propietario
de las tierras y la casa familiar, quien dos años antes, a la respetable edad de setenta
y cuatro años, fue padre de dos muchachos gemelos, primogénitos de su progenie. Se
sabe que la regia y anciana virgen le había dicho al bello Dick, casi cuarenta años más
joven que su hermano Joseph, «es una pena que no seas el amo de Church-Peveril», y
fueron probablemente esas palabras las que le sugirieron un plan siniestro. Pero sea
como sea, el guapo Dick, que mantenía adecuadamente la reputación familiar de
perversidad, cabalgó hasta Yorkshire y descubrió el conveniente hecho de que a su
hermano Joseph le acababa de dar una apoplejía, la cual parecía consecuencia de una
racha continuada de tiempo caluroso combinada con la necesidad de apagar la sed
con una dosis cada vez mayor de Jerez, y llegó a morir mientras el guapo Dick, que
Dios sabrá qué pensamientos tenía en su mente, se dirigía hacia el norte. Llegó así a
Church-Peveril a tiempo para el funeral de su hermano. Asistió con gran decoro a las
exequias y regresó para pasar uno o dos días de luto con su cuñada viuda, dama de
corazón débil poco apta para acoplarse a halcones como aquél. En la segunda noche
de su estancia, hizo lo que los Peveril han lamentado hasta hoy. Entró en el
dormitorio en el que dormían los gemelos con su ama y estranguló tranquilamente a
ésta mientras dormía. Cogió después a los gemelos y los arrojó al fuego que calienta
la galería alargada. El tiempo, que hasta el día mismo de la muerte de Joseph había
sido tan caluroso, se había vuelto de pronto muy frío, por lo que en la chimenea se
amontonaban los leños ardientes y estaba llena de llamas. En medio de esta
conflagración abrió una cámara de cremación y arrojó en ella a los dos niños,
pateándolos con sus botas de montar. Éstos, que apenas sabían andar, no pudieron
salir de aquel lugar ardiente. Se cuenta que él se reía mientras echaba más leños. Se
convirtió así en amo de Church-Peveril.
El crimen no le sirvió de mucho, pues no vivió más de un año disfrutando de su
herencia teñida de sangre. Cuando yacía como moribundo se confesó al sacerdote
que le atendía, pero su espíritu salió de su envoltura carnal antes de que pudieran
darle la absolución. Aquella misma noche comenzó en Church-Peveril la aparición de
la que hasta hoy raramente habla la familia, y en caso de hacerlo sólo en voz baja y
con semblante serio. Una hora o dos después de la muerte del guapo Dick uno de los
criados, al pasar por la puerta de la larga galería, escuchó dentro risotadas tan
joviales y al mismo tiempo tan siniestras como las que no creía que iba a volver a
escuchar en la casa. En uno de esos momentos de valor frío tan cercanos al terror
mortal, abrió la puerta y entró, esperando ver alguna manifestación del que yacía
muerto en la habitación inferior. Pero lo que vio fue a dos pequeñas figuras vestidas
de blanco que avanzaban hacia él con poca seguridad cogidas de la mano sobre el
suelo iluminado por la luna.
Los que se encontraban en la habitación de abajo subieron rápidamente
sobresaltados por el ruido que produjo el cuerpo del criado al caer, y le encontraron
atacado por una convulsión terrible. Poco antes de amanecer recuperó la conciencia y
contó su historia. Luego, señalando la puerta con un dedo tembloroso y ceniciento,
lanzó un grito y cayó muerto hacia atrás.
En los cincuenta años siguientes se fijó y consolidó esta leyenda extraña y
terrible de los gemelos. Por fortuna para los habitantes de la casa, su aparición era
muy rara, y durante aquellos años parece ser que sólo fueron vistos en cuatro o cinco
ocasiones. Siempre se presentaban por la noche, entre el crepúsculo y el amanecer,
siempre en la misma galería alargada, y siempre como dos niños que avanzan sin
seguridad, apenas sabiendo andar. Y en todas las ocasiones el desafortunado
individuo que les vio murió de manera rápida o terrible, o rápida y terrible al mismo
tiempo, después de que se le hubiera presentado la visión maldita. A veces conseguía
vivir algunos meses: pero tenía suerte si moría, tal como le sucedió al criado que les
vio la primera vez, en pocas horas. Mucho más terrible fue el destino de una tal
señora Canning, que tuvo la mala fortuna de verles en mitad del siguiente siglo, o
para ser más precisos en el año de 1760. Para entonces las horas y el lugar de la
aparición eran bien conocidos, y hasta hace un año se advertía a los visitantes que no
entraran en la galería alargada entre el crepúsculo y el amanecer.
Pero la señora Canning, mujer hermosa y de gran inteligencia, además de
admiradora y amiga del notorio escéptico señor Voltaire, acudía a propósito al lugar
de la aparición y se sentaba allí noche tras noche a pesar de las protestas de todos los
demás. Durante cuatro noches no vio nada, pero en la quinta se cumplió su deseo,
pues se abrió la puerta situada en mitad de la galería y caminó con paso inseguro
hacia ella la pareja de pequeños inocentes de mal augurio. Parece ser que ni siquiera
entonces se asustó, pues a la pobre infeliz le pareció adecuado burlarse de ellos y
decirles que era hora de que regresaran al fuego. Estos no le respondieron, sino que
se dieron la vuelta y se alejaron de ella llorando y sollozando. Inmediatamente
después de que desaparecieran de su vista, descendió con movimientos ligeros hasta
donde le aguardaban los familiares y huéspedes de la casa, y anunció con aire
triunfal que había visto a ambos y tenía necesidad de escribir al señor Voltaire para
contarle que había hablado con los espíritus manifestados. Eso le haría reír. Pero
cuando meses más tarde le llegaron todas las noticias, no pudo reír en absoluto.
La señora Canning era una de las bellezas de su época, y en el año de 1760
estaba en la cumbre y el cénit de su florecimiento. Su principal atractivo, si es posible
destacar un punto donde todo era tan exquisito, radicaba en el color deslumbrante y
el brillo incomparable de su tez. Tenía entonces treinta años, pero a pesar de los
excesos de su vida conservaba la nieve y las rosas de su juventud, y cortejaba la luz
brillante del día que otras mujeres evitaban, pues con ella se mostraba con gran
ventaja el esplendor de su piel. Por eso se sintió considerablemente abrumada una
mañana, unos quince días después de la extraña experiencia de la galería, al observar
en la mejilla izquierda, tres o cuatro centímetros por debajo de sus ojos color
turquesa, una manchita grisácea en el cutis, del tamaño de una moneda de tres
peniques. En vano se aplicó sus habituales enjuagues y ungüentos: vanas fueron
también las artes de su fárdense y de su consejero médico. Se mantuvo apartada
durante una semana martirizándose con la soledad y médicos desconocidos, y como
consecuencia al final de esa semana no había mejorado para consolarse: lo que
sucedió en cambio fue que el tamaño de aquella lamentable mancha gris se había
doblado. Después de eso, la desconocida enfermedad, fuera la que fuese, se
desarrolló de maneras nuevas y terribles. Desde el centro de la mancha brotaron
pequeños zarcillos parecidos a líquenes de color gris verdoso, y apareció otra
mancha sobre su labio inferior. También ésta tuvo un crecimiento vegetal y una
mañana, al abrir los ojos al horror de un nuevo día, descubrió que su vista se había
vuelto extrañamente borrosa. De un salto se acercó a su espejo y lo que vio le hizo
gritar horrorizada. Pues del párpado superior había brotado por la noche un nuevo
crecimiento, semejante a un champiñón, y sus filamentos se extendían hacia abajo
cubriendo la pupila del ojo. Poco después fueron atacadas la lengua y la garganta: se
obstruyeron los conductos del aire y, tras tantos sufrimientos, la muerte por
sofocación resultó piadosa.
Más aterrador fue todavía el caso de un tal coronel Blantyre, que disparó a los
niños con su revolver. Pero lo que sucedió no lo registraremos aquí.
Era por tanto esa aparición la que los Peveril se tomaban muy en serio, y a todo
invitado que llegara a la casa se le advertía que no entrara bajo ningún pretexto en la
galería alargada desde la caída de la noche. Sin embargo durante el día es una
habitación deliciosa que merece ser descrita por sí misma, aparte del hecho de que
para lo que voy a relatar ahora se necesita una clara comprensión de su geografía.
Tiene sus buenos veinticinco metros de longitud, y está iluminada por una fila de
seis ventanas altas que dan a los jardines traseros. Una puerta comunica con el
rellano superior de la escalera principal, y a mitad de la galería, en la pared que da a
las ventanas, hay otra puerta que comunica con la escalera posterior y los
alojamientos del servicio, de manera que la galería es un lugar de paso constante
para ellos cuando acuden a las habitaciones del primer rellano. Por esa puerta
entraron los pequeños niños cuando se le aparecieron a la señora Canning, y se sabe
que también en otras ocasiones entraron por ella, pues la habitación de la que les
sacó el guapo Dick está exactamente más allá de la parte superior de la escalera
posterior. También está en la galería la chimenea a la que los arrojó, y en el extremo
hay un gran mirador que da directamente a la avenida. Encima de la chimenea está
colgado, con un significado tenebroso, un retrato del guapo Dick con la belleza
insolente de su juventud, atribuido a Holbein, y hay frente a las ventanas otra docena
de retratos de gran mérito. Durante el día es la sala de estar más frecuentada de la
casa, pues sus otros visitantes nunca se presentan allí en esos momentos, ni resuena
jamás la risa jovial y dura del guapo Dick, que a veces es escuchada, cuando ha
anochecido, por los que pasan por el rellano exterior. Pero a Blanche no se le pone la
mirada brillante cuando la oye: se tapa los oídos y se apresura a alejarse lo más
posible del sonido de esa alegría atroz.
Durante el día, numerosos ocupantes frecuentan la galería alargada, y resuenan
allí muchas risas que en modo alguno son siniestras o saturnianas. Cuando el verano
es caluroso, los ocupantes reposan en los asientos de las ventanas, y cuando el
invierno extiende sus dedos helados y sopla con estridencia entre sus palmas
congeladas, se congregan alrededor de la chimenea del extremo y, en compañía de
alegres conversadores, se sientan en el sofá, las sillas, los sillones y el suelo. A
menudo he estado sentado allí en las largas tardes de agosto hasta la hora de la cena,
pero nunca, al oír que alguien pareciera dispuesto a quedarse hasta más tarde, he
dejado de oír la advertencia: «Se cierra al anochecer: ¿nos vamos?» Posteriormente,
en los días más cortos del otoño suelen tomar allí el té, y ha sucedido a veces que
incluso cuando la alegría era mayor la señora Peveril miraba de pronto por la
ventana y decía:
—Queridos, se está haciendo demasiado tarde: prosigamos nuestras absurdas
historias abajo, en el salón.
Y entonces, por un momento, un curioso silencio cae siempre sobre los locuaces
invitados y familiares, y como si acabáramos de enterarnos de alguna mala noticia
todos salimos en silencio del lugar. Hay que decir, sin embargo, que el espíritu de los
Peveril (me refiero claro está al de los vivos) es de lo más mercuriano que pueda
imaginarse, por lo que el infortunio que cae sobre ellos al pensar en el guapo Dick y
sus hechos desaparece de nuevo con sorprendente rapidez.
Poco después de las Navidades del último año se encontraba en Church-Peveril
un grupo típico, amplio, juvenil y particularmente alegre, y como de costumbre, el
treinta y uno de diciembre la señora Peveril celebraba su baile anual de Nochevieja.
La casa estaba atestada y habían acudido la mayor parte de las familias Peveril para
que proporcionaran dormitorio a aquellos invitados que no lo tenían. Durante los
días anteriores, una helada negra y sin viento había impedido toda actividad de caza,
pero mala es la falta de viento que golpea sin producir bien (si se me permite mezclar
así las metáforas), y el lago que había bajo la casa se había cubierto durante los
últimos dos días con una capa de hielo adecuada y admirable. Todos los que
habitaban la casa ocuparon la mañana entera de aquel día realizando veloces y
violentas maniobras sobre la esquiva superficie, y en cuanto terminamos el almuerzo
todos, con una sola excepción, volvimos a salir precipitadamente. La excepción fue
Madge Dalrymple, quien había tenido la mala fortuna de sufrir una caída bastante
seria a primera hora, aunque esperaba que si dejaba reposar su rodilla herida, en
lugar de unirse de nuevo a los patinadores, podría bailar aquella noche. Es cierto que
aquella esperanza era de lo más optimista, pues sólo pudo regresar a la casa cojeando
de manera innoble, pero con esa alegría jovial que caracteriza a los Peveril (es prima
hermana de Blanche), comentó que en su estado presente sólo podría obtener un
placer tibio con el patinaje, y por ello estaba dispuesta a sacrificar un poco para
poder luego ganar mucho.
En consecuencia, tras una rápida taza de café que fue servida en la galería
alargada, dejamos a Madge cómodamente reclinada en el sofá grande situado en
ángulo recto con la chimenea, con un libro atractivo que le permitiera entretener el
tedio hasta la hora del té. Como era de la familia, lo sabía todo sobre el guapo Dick y
los niños, y conocía el destino de la señora Canning y el coronel Blantyre, pero
cuando nos íbamos oí que Blanche le decía:
—No te quedes hasta el último minuto, querida.
—No —le contestó Madge—. Saldré bastante antes del crepúsculo.
Y así nos fuimos, dejándola a solas en la galería.
Madge pasó algunos minutos leyendo su atractivo libro, pero como no
conseguía sumergirse en él, lo dejó y se acercó cojeando a la ventana. Aunque apenas
eran poco más de las dos, entraba por ella una luz sombría e incierta, ya que el brillo
cristalino de la mañana había dado paso a una oscuridad velada que producían las
espesas nubes que se acercaban perezosamente desde el nordeste. El cielo entero
estaba ya cubierto por ellas, y ocasionalmente algunos copos de nieve se agitaban
ondulantes frente a las largas ventanas. Por la oscuridad y el frío de la tarde, le
pareció que iba a caer una fuerte nevada en breve, y aquellos signos exteriores tenían
un paralelismo interior en esa somnolencia apagada del cerebro que provoca la
tormenta en los seres sensibles a las presiones y veleidades del clima. Madge era
presa peculiar de esas influencias externas: una mañana alegre producía un brillo y
una energía inefables en su espíritu, y en consecuencia la proximidad del mal tiempo
le producía una sensación somnolienta que al mismo tiempo la deprimía y
adormecía.
En ese estado de ánimo regresó cojeando al sofá situado junto a la chimenea.
Toda la casa estaba cómodamente calentada por calefacción de agua, y aunque el
fuego de leños y turba, que formaban una combinación adorable, ardía muy bajo, la
habitación se encontraba caliente. Contempló ociosamente las llamas menguantes y
no volvió a abrir el libro, sino que se quedó tumbada en el sofá de cara a la chimenea,
intentando escribir adormecida una o dos cartas en cuya escritura iba retrasada en
lugar de irse inmediatamente a su habitación a pasar el tiempo hasta que el regreso
de los patinadores volviera a traer la alegría a la casa. Adormecida, empezó a pensar
en lo que debía comunicar: una carta a su madre, muy interesada por los asuntos
psíquicos de la familia. Le contaría que el amo Anthony había estado
prodigiosamente activo en la escalera una o dos noches antes, y que la Dama Azul,
con independencia de la severidad del clima, había sido vista paseando aquella
misma mañana por la señora Peveril. Resultaba bastante interesante que la Dama
Azul hubiera bajado por el paseo de los laureles y se la hubiera visto entrar en los
establos, en los que en aquel momento Freddy Peveril estaba inspeccionando los
caballos de caza. En ese instante se extendió por los establos un pánico repentino y
los caballos empezaron a relinchar, cocear, espantarse y sudar. De los gemelos fatales
no se había visto nada en muchos años, pero tal como su madre sabía, los Peveril no
utilizaban nunca la galería larga después de la caída del sol.
En ese momento se irguió, al recordar que se encontraba en la galería. Pero
apenas sí pasaba un poco de las dos y media, y si se iba a su habitación en media
hora tendría tiempo suficiente para escribir esa carta y la otra antes del té. Hasta
entonces leería el libro. Se dio cuenta entonces de que lo había dejado en el alféizar
de la ventana y no le pareció oportuno ir a recogerlo. Se sentía muy adormilada.
El sofá había sido tapizado recientemente en un terciopelo de tono verde
grisáceo, parecido al color del liquen. Era de una textura suave y gruesa, y estiró
perezosamente los brazos, uno a cada lado del cuerpo, apretando la lanilla con los
dedos. Qué horrible había sido la historia de la señora Canning: lo que le creció en el
rostro tenía el color del liquen. Y entonces, sin más transición o desdibujamiento del
pensamiento, Madge se quedó dormida.
Soñó. Soñó que despertaba y se encontraba exactamente donde se había
dormido, y exactamente en la misma actitud. Las llamas de los leños habían vuelto a
avivarse y saltaban sobre las paredes, iluminando adecuadamente el cuadro del
guapo Dick colgado sobre la chimenea. En el sueño sabía exactamente lo que había
hecho aquel día, y por qué razón se encontraba recostada allí en lugar de estar fuera
con los demás patinadores. Recordaba también (todavía en sueños) que iba a escribir
una o dos cartas antes del té, y se dispuso a levantarse para regresar a su habitación.
Cuando lo había hecho a medias, vio sus brazos recostados a ambos lados sobre el
sofá de terciopelo gris. Pero no podía ver dónde estaban sus manos y dónde
empezaba el terciopelo: parecía que los dedos se le hubieran fusionado con la lana.
Veía con toda claridad las muñecas, una vena azul en el dorso de las manos y algún
nudillo aquí y allá. Luego, en el sueño, recordaba el último pensamiento que había
cruzado por su mente antes de dormirse, el crecimiento de una vegetación de color
liquen en el rostro, ojos y garganta de la señora Canning. Con ese pensamiento
comenzó el terror paralizante de la pesadilla real: sabía que se estaba transformando
en ese material gris, pero era absolutamente incapaz de moverse. Muy pronto, el gris
se extendería por sus brazos y pies; cuando llegaran de patinar no encontrarían más
que un enorme cojín informe de terciopelo color liquen, y sería ella. El horror se hizo
más agudo, y entonces, con un esfuerzo violento, se liberó de las garras de ese sueño
maligno y despertó.
Permaneció allí tumbada uno o dos minutos, consciente sólo del alivio
tremendo que le producía estar despierta. Volvió a tocar con los dedos el agradable
terciopelo, y los movió hacia atrás y adelante para asegurarse de que no estaba
fusionada con el material gris y suave, tal como había sugerido el sueño. Pero se
mantuvo quieta, a pesar de la violencia del despertar, muy somnolienta, y se quedó
allí, mirando hacia abajo, hasta darse cuenta de que no podía ver sus manos. Había
oscurecido mucho.
En ese momento, un parpadeo repentino de la llama brotó del fuego moribundo
y una llamarada de gas ardiente desprendida de la turba inundó la habitación. El
retrato del guapo Dick la miraba con malignidad, y volvió a ver sus manos. Se
apoderó de ella entonces un pánico peor que el de su sueño. La luz del día había
desaparecido totalmente y sabía que estaba a solas en la oscuridad de la terrible
galería. Aquel pánico tenía la naturaleza de la pesadilla, pero se sentía incapaz de
moverse por causa del terror. Era peor que una pesadilla porque sabía que estaba
despierta. Y entonces comprendió plenamente qué era lo que causaba aquel miedo
paralizante; supo con absoluta certeza y convicción que iba a ver a los gemelos.
Sintió que de pronto le brotaba una humedad en el rostro al mismo tiempo que
dentro de la boca la lengua y la garganta se le quedaban secas, y sintió que la lengua
le raspaba en la superficie interior de los dientes. Había desaparecido de sus
miembros toda capacidad de movimiento, y estaban muertos e inertes mientras
contemplaba con los ojos bien abiertos la negrura. La bola de fuego que había salido
de la turba había vuelto a desaparecer y la oscuridad la envolvía.
Entonces, en la pared opuesta, frente a las ventanas, apareció una luz débil de
color carmesí oscuro. Pensó por un momento que anunciaba la proximidad de la
visión terrible, pero la esperanza se reanimó en su corazón y recordó que espesas
nubes habían cubierto el cielo antes de quedarse dormida, y conjeturó que aquella
luz procedía del sol, que todavía no se había puesto del todo. Esa repentina
recuperación de la esperanza le dio el estímulo necesario para levantarse de un salto
del sofá en el que estaba reclinada. Miró por la ventana hacia el exterior y vio una luz
apagada en el horizonte. Pero antes de que pudiera dar un paso, había regresado la
oscuridad. De la chimenea salía una débil chispa de luz que apenas iluminaba los
ladrillos con la que estaba hecha, y la nieve, que caía pesadamente, golpeaba los
cristales de las ventanas. No había más luz ni sonido que aquéllos.
No la había abandonado del todo, sin embargo, el valor que le había dado la
capacidad de movimiento, por lo que empezó a abrirse paso por la galería. Descubrió
entonces que estaba perdida. Tropezó con una silla, y nada más recuperarse tropezó
con otra. Después era una mesa la que le impedía el paso, y girando rápidamente
hacia un lado se encontró atrapada por el respaldo de un sofá. De nuevo giró y vio la
débil luz de la chimenea en el lado contrario al que ella esperaba. Al avanzar a tientas
y a ciegas debía haber cambiado de dirección. ¿Pero qué dirección podía tomar?
Parecía bloqueada por los muebles, y en todo momento resultaba insistente e
inminente el hecho de que dos fantasmas terribles e inocentes se le iban a aparecer.
Comenzó entonces a rezar. «Oh Señor, ilumina nuestra oscuridad», dijo para sí
misma. Pero no se acordaba de cómo proseguía la oración, que tan
desesperadamente necesitaba. Era algo acerca de los peligros de la noche.
Incesantemente tanteaba los alrededores con manos nerviosas. El brillo del fuego que
debía haber estado a su izquierda se encontraba de nuevo a la derecha; por tanto
debía girar otra vez. «Ilumina nuestra oscuridad», susurraba, para después repetir en
voz alta: «Ilumina nuestra oscuridad».
Chocó con una pantalla cuya existencia no recordaba. Precipitadamente tanteó
a su lado a ciegas y tocó algo suave y aterciopelado. ¿Se trataba del sofá sobre el que
había estado reclinada? En ese caso se encontraba en la cabecera. Tenía cabeza,
espalda y pies... era como una persona recubierta de liquen verde. Perdió totalmente
la cabeza. Lo único que podía hacer era rezar; estaba perdida, perdida en un lugar
horrible en el que nadie salía en la oscuridad salvo los niños que lloraban. Y escuchó
su voz, que crecía desde el susurro al habla, y del habla al grito. Gritó las palabras
sagradas, las chilló como si blasfemara mientras se movía a tientas entre mesas, sillas
y objetos agradables de la vida ordinaria, pero que se habían vuelto terribles.
Se produjo entonces una respuesta repentina y terrible a la oración vociferada.
Una vez más, una bolsa de gas inflamable de la turba de la chimenea se levantó entre
las ascuas que ardían lentamente e iluminó la estancia. Vio los ojos malignos del
guapo Dick y vio los pequeños y fantasmales copos de nieve cayendo con fuerza en
el exterior. Y vio dónde estaba: exactamente delante de la puerta por la que entraban
los terribles gemelos. La llama volvió a desaparecer y la dejó una vez más en la
negrura. Pero había ganado algo, pues ahora conocía su posición. La parte central de
la estancia carecía de muebles, y un movimiento rápido la llevaría hasta la puerta del
rellano situado encima de la escalera principal, y por tanto a la seguridad. Con aquel
brillo había sido capaz de ver el asa de la puerta, de bronce brillante, luminosa como
una estrella. Iría directamente hacia ella, era cuestión sólo de unos segundos.
Tomó una inspiración profunda en parte como alivio y en parte para satisfacer
las demandas de su corazón palpitante. Pero sólo había respirado a medias cuando la
sobrecogió de nuevo la inmovilidad de la pesadilla.
Escuchó entonces un pequeño susurro, nada más que eso, desde la puerta frente
a la que se encontraba, y por la que entraron los gemelos. En el exterior no había
oscurecido totalmente, pues pudo ver que la puerta se abría. Y allí, en ella, estaban
una al lado de la otra las dos pequeñas figuras blancas. Avanzaron hacia ella
lentamente, arrastrando los pies. No podía ver con claridad rostro o forma algunos,
pero las dos pequeñas figuras blancas avanzaban. Sabía que eran los fantasmas del
terror, inocentes del destino terrible que iban a producir, aunque también ella fuera
inocente. Con una inconcebible rapidez de pensamiento decidió qué iba a hacer. No
les haría daño ni se reiría de ellos, y ellos... ellos sólo eran unos bebés cuando aquel
acto perverso y sangriento les había enviado a su ardiente muerte. Seguramente los
espíritus de aquellos niños no serían inaccesibles al llanto de aquella que era de su
misma sangre y que no había cometido falta alguna que la hiciera merecedora del
destino que ellos traían. Si les suplicaba podrían tener piedad, podrían evitar
transmitirle la maldición, podrían permitirle que saliera de aquel lugar sin
infortunio, sin la sentencia de muerte, o la sombra de cosas peores que la muerte.
Sólo vaciló durante un momento, y luego cayó de rodillas y extendió las manos
hacia ellos.
—Queridos míos —dijo—. Sólo me quedé dormida. No he cometido ningún
otro mal que ése...
Se detuvo un momento y su tierno corazón juvenil no pensó ya en sí misma,
sino en ellos, en aquellos pequeños e inocentes espíritus sobre los que había caído tan
terrible destino, que transmitían la muerte mientras otros niños transmitían la risa y
un destino placentero. Pero todos aquellos que les habían visto antes les habían
temido o se habían burlado de ellos.
Y entonces, cuando la luz de la piedad apareció en ella, su miedo desapareció
como la hoja arrugada que recubre los dulces y plegados capullos de la primavera.
—Queridos, siento tanta pena por vosotros. No es culpa vuestra que me hayáis
traído adonde estoy, pero ya no os tengo miedo. Sólo siento pena por vosotros. Que
Dios os bendiga, pobres niños.
Levantó la cabeza y les miró. Aunque estaba muy oscuro pudo verles el rostro,
bajo la oscuridad vacilante de las llamas pálidas sacudidas por una corriente. Los
rostros no eran desgraciados ni crueles: le sonreían con su sonrisa tímida de niños
pequeños. Y mientras ella les miraba fueron desapareciendo lentamente como
espirales de vapor en un aire helado.
Madge no se movió nada más desaparecer los niños, pues en lugar del miedo
que la había envuelto sentía ahora una maravillosa sensación de paz, tan feliz y
serena que no deseaba moverse, lo que podría turbarla. Pero al poco se levantó, y
abriéndose camino a tientas, aunque sin la sensación de pesadilla presionando en
ella, y sin espolearla el frenesí del miedo, salió de la galería y se encontró a Blanche
que subía las escaleras silbando y balanceando los patines que llevaba en una mano.
—¿Cómo tienes la pierna, querida? Veo que ya no cojeas.
Hasta ese momento Madge no había pensado en ello.
—Creo que la debo tener bien —contestó—. Pero en cualquier caso me había
olvidado de ella. Blanche, querida, no te asustes de lo que voy a decirte, ¿me lo
prometes?... He visto a los gemelos.
El rostro de Blanche palideció un momento por el terror.
—¿Cómo? —preguntó en un susurro.
—Sí, los acabo de ver ahora. Pero eran amables, me sonrieron; y yo sentí pena
por ellos. No sé por qué, pero estoy segura de que no tengo nada que temer.
Parece ser que Madge tenía razón, pues no le ha sucedido nada desagradable.
Algo, podemos suponer que su actitud hacia ellos, su piedad y simpatía, conmovió,
disolvió y aniquiló la maldición. La última semana llegué a Church-Peveril después
de oscurecer. Cuando pasé por la puerta de la galería, Blanche salió por ella.
—Ah, es usted —me dijo—. Acabo de ver a los gemelos. Parecen tan dulces, se
quedaron casi diez minutos. Vamos a tomar el té enseguida.
 .
.